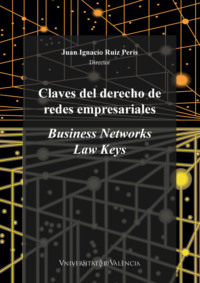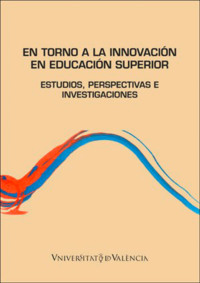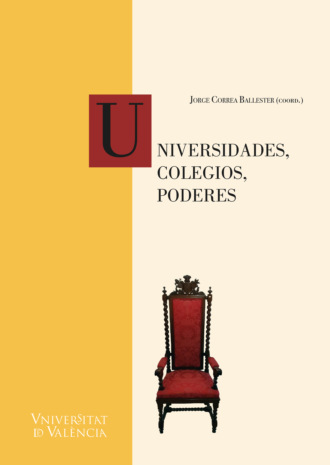
Por todo esto, aun siendo conscientes de la limitación temporal que estamos presentando, poseemos plena seguridad de que este estudio es imprescindible para poder comprender uno de los numerosos factores que elevaron al mito a la Universidad de Salamanca durante la clásica Edad Moderna.
1. Trabajo realizado en el marco del proyecto PAPIIT IN 401417 «La Corona y las Universidades en el mundo hispánico. Siglos XVI-XVIII» de la Universidad Nacional Autónoma de México; durante una estancia posdoctoral en el GIR «Sociabilidades e Prácticas Religiosas» do Centro Trasdisciplinar Cultura, Espaço e Memória (CITCEM) da Facultade de Letras da Universidade do Porto.
2. Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares: «Estructuras económicas y financiación de las Universidades Españolas en la Edad Moderna», Studia Historica. Historia Moderna, 12, 1994, pp. 189-204.
3. «[…] Quanto para el dar las cartas de grados a los que aquí se graduaren, he deseado que tuviésemos la forma, sobre lo que he escrito a Alcalá y a Salamanca a los hermanos, que nos embiasen vn traslado de las cartas de grados de aquellas vniversidades […]». Monumenta Historica Societatis Iesu (MHSI). Epistolae mixtae ex variis Europae locis (Epp. Mixtae), II, pp. 318-320.
4. En una epístola de Andrés de Oviedo destinada a Ignacio de Loyola, fechada en Gandía el 10 de julio de 1549, se nos señala lo siguiente: «[…] para el docttor [sic] Torres: a Salamanca y a Villanueva, a Alcalá, tengo escrito sobre que nos embien vn traslado de las cartas de grados, así de Salamanca como de Alcalá, en Artes y Theología, Medicina, Cánones y Leyes, así de bachilleres como de licenciados, maestros y doctores, y de encorporaçión de alguno en alguna Vniversidad; porque aquí se graduaron algunos, y se encorporado algunos doctores en Theología, y vn doctor [Melchor Ruíz] se encorporó en Medicina, que es el médico del señor duque [Francisco de Borja]». MHSI, Epp., Mixtae, II, pp. 248-249.
5. Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI), Collegia 303, Sig. 1588, n.º 4, f. 1r; cf. MHSI, Epp., Mixtae, I, p. 491.
6. Hasta el momento, algunos autores, sin indicar la fuente consultada, adelantan dicha fecha. Nosotros, según la información obtenida a lo largo de nuestra investigación, consideramos esta propuesta un error. Cf. Alfonso Rodríguez de Ceballos: «El primitivo Colegio de la Compañía de Jesús en Salamanca (1545-1665)», Miscelanea Comillas, 46, 1966, p. 104; Benigno Hernández Montes: «El Colegio de la Compañía y la Universidad de Salamanca. Desde los orígenes hasta la incorporación a la Universidad», Studia Historica. Historia Moderna, 7, 1987, p. 724.
7. «[Pedro de Castro] fue vno de los mayores y más doctos prelados que en aquel tiempo tuuo la Iglesia de España. En el año segundo de su prelancia, don Francisco de Mendoça, cardenal de Roma y obispo de Coria, fundó en Salamanca el colegio de la Compañía de Iesvs, de religiosos del mismo orden». Gil González Dávila: Historia de las antigüedades de la ciudad de Salamanca: vidas de sus obispos y cosas sucedidas en su tiempo, Salamanca, Artus Taberniel, 1606, p. 488.
8. Cristo José de León Perera: «Miguel de Torres: la elección humanista del primer rector jesuita de Salamanca», en Miguel Anxo Pena e Inmaculada Delgado Jara: Humanistas, Helenistas y Hebraístas en la Europa de Carlos V, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 2019, pp. 361-372.
9. «[…] Dos cosas principalmente encendía en su pecho este deseo, la memoria de las persecuciones, que por el servicio de Dios nuestro Señor avía en ella padescido, a las quales quería responder con servicios y beneficios, en la más alta manera que pudiese, y en el conocer de quanto augmento podía ser a su religión y de quanto fructo en las almas el darse a conocer y exercitar la Compañía sus ministerios en el más noble y frequentado seminario que entonces tenía la nobleça y juventud christiana por que en esto, los árboles tiernos y pequeños, son transplantados con mayor fructo y enxertos con grandes ventajas». ARSI, Provincia castellana 35.I, f. 131r.
10. Las peculiaridades políticas de este período fueron determinantes para la formación internacional de los jesuitas, así como para su establecimiento de la Orden en Salamanca. Fundamentalmente, nos encontramos haciendo referencia a dos facciones: una con inclinaciones espirituales renovadoras, formada por sujetos cercanos a Isabel I, y otra que defendía la esencia de la tradición racionalista. Desde mediados del reinado de Carlos V «castellanos» (o «albistas») y «ebolistas» (o «papistas») remarcarán sus diferencias como consecuencia del inevitable rasgamiento de la túnica de la cristiandad occidental. Esther Jiménez Pablo: La forja de una identidad. La Compañía de Jesús (1540-1640), Madrid, Ediciones Polifemo, 2014, p. 66
11. Alfonso Rodríguez de Ceballos: El primitivo Colegio…, pp. 110-129.
12. El 29 de junio de 1545, desde Valladolid, Araoz le escribe a Ignacio lo siguiente: «[…] vn estudiante, hijo de vn conde que conosçimos en Salamanca, ha venido a vernos. Es vuelto con yntençión de procurar cómo algunos estudiantes nuestros tengan cómo estudiar en Salamanca […]». MHSI, Epp., Mixtae, I, p. 225.
13. Como representación sobre lo que estamos haciendo referencia, a modo de ejemplo de los primeros cincuenta años, nombraremos al bachiller Diego Hernández (catedrático de Griego), al padre maestro Francisco de Toledo (futuro cardenal de la Iglesia), Francisco de Abreo (colegial de Oviedo y catedrático de Código), el maestro Esteban de Ojeda (colegial de Cuenca y catedrático de Filosofía), el doctor Agustín Mendiola (colegial de Cuenca y catedrático de Filosofía) y, entre otros, el doctor Alonso del Caño.
14. Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares: La Universidad Salmantina del Barroco. Período 1598-1625, II, Régimen docente y atmósfera intelectual, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1986, pp. 63-95. Para un contexto general de la Península, Melquiades Andrés Martín: «Facultades Eclesiásticas», en Aldea Vaquero (dir.): Diccionario de Historia Eclesiástica de España, II, Madrid, CSIC, 1972, pp. 893-899.
15. A modo de ejemplo sirva cómo en 1678 –a partir del año 1675 se observa una disminución demográfica– mantiene algo más de dos decenas de jesuitas de los que puede permitirse, lo que crea una deuda de, aproximadamente, doscientos ochenta mil reales anuales, cf. ARSI, Provincia Castellana 19, f. 106r.
16. MHSI, Epp., Mixtae, II, p. 178.
17. «En general, los Libros de matrículas responden no tanto a los cursos académicos como a la duración del oficio rectoral (de mediados a mediados de noviembre)». Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares: La Universidad Salmantina del Barroco. Período 1598-1625. III. Aspectos sociales y apéndice documental, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1986, p. 76.
18. «La constitución IV de 1422 establecía la obligación de jurar obediencia (in lictis et honestis) al rector anualmente elegido, en los seis días siguientes a su nombramiento». Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares: La Universidad Salmantina del Barroco…, III, p. 700.
19. Archivo Histórico de la Universidad de Salamanca (AUSA) 334, f. 10r.
20. AUSA 338, f. 12r.
21. Chron., II, pp. 118-119; ARSI. Provincia Castellana 35.I, f. 148v.
22. MHSI, Epp., Mixtae, II, p. 413.
23. Recuérdese que nuestra intención no es plantear las diversas pugnas por las que pasaron los jesuitas y la Universidad de Salamanca hasta formalizar la matrícula y las condiciones en las que esta sería realizada. Tan solo señalemos que la orden religiosa, desde marzo de 1551, se encontraba analizando las ventajas y repercusiones obtenidas por tal acto. Chronicon Societatis Iesu (Chron.), II, p. 323.
24. AUSA 38, f. 29v.
25. AUSA 38, f. 38r.
26. Estamos haciendo referencia a la I Congregación General de la Compañía (de junio a septiembre de 1558), en la cual se prohibió la pretensión a cátedras. Monumenta Paedagogica Societatis Iesu, III, p. 6. Esta prohibición no era exclusiva de los jesuitas ya que los hijos de san Benito o san Francisco, entre otros, también la poseían.
27. Epistolae Hisaniae Societatis Iesu, 1570, f. 102.
28. AUSA 39, f. 46v.
29. Ibíd.
30. Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares, Juan Luis Polo Rodríguez y Francisco Javier Alaejo Montes: «Matrículas y grados, siglos XVI-XVIII», en Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares (coord.): Historia de la Universidad de Salamanca. II. Estructuras y flujos. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2006, pp. 607-663.
31. Para completar la evolución, aunque vaya fuera del período de la presente investigación, indicaremos que en 1690-1691 un 95 %, en 1715-1716 un 96,77 % y, finalmente, en el curso 1766-1767 un total de 97,65 %.
32. En todos los casos que observamos en la documentación dichos desajustes, propios de la diversidad temporal en la que eran tomados, han sido tenidos en cuenta a la hora de realizar tales estadísticas. De igual manera, cada una de las cifras ha sido baremada, teniendo presentes otros manuscritos y las movilidades internas propias de la Compañía de Jesús.
33. En una carta fechada en Roma, el 4 de septiembre de 1548 y destinada al padre Araoz, se nos dice: «[…] sobre votos y grados en las vniuersidades, nuestro padre dize que él querría que vniuersalmente que se obseruase que los nuestros no votaren por otros ni tomasen lugares por votos de nadie». MHSI, Epistolae et instructiones (Epp. Ign), II, p. 221.
34. Clara Inés Ramírez González: La Universidad de Salamanca en el siglo XVI: corporación académica y poderes eclesiásticos, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002, pp. 181-187.
35. Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares: La Universidad Salmantina del Barroco…, II, p. 701.
36. AUSA 471, f. 1r.
37. Ibíd., f. 1v.
38. Ibíd., f. 11v.
39. Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares: Universidad Salmantina del Barroco…, III, p. 78.
40. Incluso, en el caso de la Compañía, encontramos en los años 1598-1599 (cf. AUSA 311, f. 13v), 1599-1600 (cf. AUSA 312, f. 8v), 1612-1613 (cf. AUSA 320 ff. 15v-16r), 1620-1621 (cf. AUSA 328, f. 10v), 1632-1633 (Cf. AUSA 340, f. 5v), 1641-1642 (cf. AUSA 349, f. 8r), 1644-1645 (cf. AUSA 352, f. 7r-v), 1645-1646 (cf. AUSA 353, f. 6r), entre otros, la mención sobre el curso al cual corresponde dicha matrícula. Para profundizar sobre esta particularidad, Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares: La Universidad Salmantina del Barroco…, III, p. 79.
41. Por ejemplo, el AUSA 335 comienza en el folio veintiséis con los estudiantes y bachilleres de la Facultad de Cánones.
42. El doctor Rodríguez-San Pedro lo presenta y contextualiza para el período que transcurre entre 1598 y 1625 (Luis Enrique Rodríguez-San Pedro Bezares: La Universidad Salmantina del Barroco…, III, pp. 106-177). Con posterioridad la doctora Ramírez González hizo lo propio para 1555-1606 (cf. Ramírez González, Clara Inés: La Universidad de Salamanca en el siglo XVI…, op. cit., pp. 394-395).
43. De igual manera, aunque vaya más allá del marco temporal de esta investigación, cabe señalar que, en el curso 1763-1764, la Compañía de Jesús no realizó matrícula; la importancia de este dato se debe a que corresponde a la única vez anterior a la expulsión en que se produce esta salvedad desde que fueron incorporados en 1570.
44. Las cátedras de propiedad de la Compañía de Jesús en la Universidad de Salamanca son otorgadas el 10 de enero de 1668; tema sobre el cual profundizaremos más adelante.
45. Biblioteca General Histórica (BG). Universidad de Salamanca (USAL). Manuscrito (Ms.). 576, f. 7v.
46. «Por espacio de un mes, antes de Spíritu Santo, no hubo lección en Escuelas a causa de estar ocupadas con las prevenciones del túmulo y, porque los hermanos no careciesen de ellas, prosiguieron los dos padres lectores en casa, y acudieron también a oyrles los seglares sin reparo alguno». BG. USAL. Ms. 576, f. 120v.
47. RAH. Ms. 9-3780/32, s. f.
48. BG. USAL. Ms. 576, ff. 17v-18r.
49. Constituciones, 440.
50. Referencia tomada del 19 de febrero de 1624, cf. BG. USAL. Ms. 576, f. 53r.
51. BG. USAL. Ms. 159 ff. 130r-131v.
52. RAH. Ms. 9-3780/32, s. f.
53. BG. USAL. Ms. 576, f. 103v.
54. Ibíd., f. 105v.
55. José Simón Díaz: Historia del Colegio Imperial de Madrid, I, CSIC, Madrid, 1952, pp. 33-43.
56. Archivo Privado. Memorial del hecho del pleito que está visto en el conseio en el grado de la segunda suplicación de la ley de Segouia, entre los señores testamentarios de la magestad católica y cesárea de la señora emperatiz doña María y sus criados con el Colegio Imperial de la Compañía de Iesús desta villa de Madrid (1627).
57. AUSA. PV. 28/12, f. 251.
58. Referencia tomada del 17 de octubre de 1627, cf. BG. USAL. Ms. 576, f. 103v.
59. BG. USAL. Ms. 576, f. 104r.
60. Ibíd.
61. Ibíd., f. 106r.
62. Ibíd., f. 107r.
63. Cf. RAH. Ms. 9-3780/32, s. f.
64. En la carta de Antonio de Córdoba a Ignacio de Loyola, fechada en Salamanca a 29 de diciembre de 1554 localizamos lo siguiente: «[…] algunos maestros acuden a nuestras Conclusiones, que sustentan cada quince días, y van admirados de lo bien que se haze, y alauan la diligencia en el disputar, y admíranse de la molestia con que los hermanos lo hacen; en special el maestro fray Pedro de Sotomayor, que lee la cáthedra de Vísperas, que, hauiendo estado en vnas Conclusiones, fue a Sant Steuan diciendo, que venía espantado de nuestro collegio; que pensó que eran ceremonia nuestros studios, y que auía visto que entendía la doctrina de santo Thomás los hermanos, mejor que sus frayles, y que la tratauan con más modestia […]». MHSI, Epp., Mixtae, IV, p. 486.
65. Un ejemplo es el de 1649, cf. BG. USAL. Ms. 577, f. 96r.
66. BG. USAL. Ms. 577, f. 67r.
67. Ibíd., f. 62r.
68. Ibíd., Ms. 578, f. 11v.
69. Archivo Histórico del Santuario de Loyola (AHL). Colegio. Legajo (Leg.). 60. N.º 2d.
70. Para ver la repercusión que poseía la existencia de cátedras de propiedad de la Orden véase Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares y Juan Luis Polo Rodríguez: «Cátedras y catedráticos: grupos de poder y promoción, siglos XVI-XVIII», en Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares (coord.): Historia de la Universidad de Salamanca. II. Estructuras y flujos, Ediciones Universidad de Salamanca, 2006, pp. 767-801.
71. Benigno Hernández Montes: «Colegio de la Compañía de Jesús. Estado de la cuestión, trayectoria histórica y proyecciones», en Manuel Fernández Álvarez (dir.): La Universidad de Salamanca. I Trayectoria histórica y Proyecciones, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1989, p. 402.
72. Cf. AUSA. 2108/13.
73. Creada el 31 de diciembre de 1720 por don Francisco Pereas, arzobispo de Granada, cf. Archivo Histórico Nacional de Madrid (AHN). Clero-Jesuitas. Leg. 291. N.º 1.
74. ARSI. Fondo del Gesù 203/4. N.º 45, s. f.
75. BG. USAL. Ms. 578, f. 47v.
76. AUSA. 2108/13, f. 30v.
77. Ibíd., f. 50r.
78. Ibíd., f. 50v.
79. Ibíd., f. 31v.
80. Ibíd., f. 51v.
81. BG. USAL. Ms. 376, ff. 271r-271v.
82. Ibíd., Ms. 578, ff. 396r-397r.
DENTRO DE LA GUERRA
LAS UNIVERSIDADES SICILIANAS Y EL PRIMER CONFLICTO MUNDIAL
DANIELA NOVARESE
Università degli Studi di Messina
EL SUR Y LA GRAN GUERRA: UNA HISTORIA DE LUGARES COMUNES1
En los días que siguieron a la emoción de las «espléndidas jornadas», que caracterizaron la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial, el Corriere della Sera del 24 de mayo de 2015, al describir el «escenario de la guerra», informaba de que las operaciones militares se referían especialmente «al Trentino, al Cadore, a la Carnia, y al valle del Isonzo».2
Además, teniendo en cuenta que el periódico más famoso y de mayor difusión del país situaba el desarrollo de las acciones armadas en el noroeste, no sorprende que, en el imaginario colectivo, esos kilómetros de trincheras en las que los días transcurrían interminables, como narra Emilio Lussu en Un anno sull’altipiano, hayan constituido el escenario representativo de la Gran Guerra en Italia. Y precisamente la altiplanicie que Lussu, claro intervencionista, encontraba «insoportable» ya desde finales de mayo de 1916 se transmitiría a la memoria de la posteridad como lugar fundamental de ese primer conflicto mundial.
El historiador Alberto M. Banti ha afirmado que la Gran Guerra ha representado en los últimos treinta años «uno de los arsenales de obras históricas más ricos e interesantes, tanto por las interpretaciones que ofrece como por las elaboraciones metodológicas que propone».3
Sin duda, ese arsenal se ha enriquecido recientemente, gracias a los múltiples actos del centenario, merecedores de haber tratado fuentes, enfoques y narraciones diferentes del panorama historiográfico y de interpretaciones más tradicionales.4
Si hasta hace un año solo era posible encontrar escasas referencias, por ejemplo, de países que permanecieron al margen de la guerra, como España,5 esas celebraciones provocaron el nacimiento de un conjunto de escritos con la intención de señalar cómo, aun fuera del escenario bélico con todo su significado, los efectos de la fractura producida por la Gran Guerra, evidentes en «el largo siglo XIX»,6 y de sus códigos (culturales, políticos, sociales, de comportamiento, económicos) influyeron también en esos ordenamientos considerados neutrales.
Con relación a Italia, que decidió entrar en la guerra casi un año después del estallido de las hostilidades, en mayo de 1915 junto a la Entente, las iniciativas fuera del centenario afectaron a la imagen tradicional de un país en el que guerra y altiplanicie han representado un binomio inseparable, destacando quizá por primera vez la implicación, aunque con modalidades diferentes, de otras zonas geográficas de la nación, sobre todo de la participación del sur de Italia.7
Al respecto, hay que recordar otro dato reciente acerca del elevado número de insumisos en Sicilia, considerada desde siempre un «refugio peligroso de rebeldes y desertores»,8 y que según análisis minuciosos de los datos aportados por el Ministerio de la Guerra, por lo menos parcialmente, explicaría el fenómeno de la emigración masiva que entre finales del siglo XIX y principios del XX caracterizaba a las regiones del sur de Italia, con la problemática de localizar a los emigrantes.9 Este hecho llevaría al presidente del Gobierno, Vittorio Emanuele Orlando, acabada la guerra, a promover una amnistía a favor de quienes no se habían presentado al reclutamiento por haber sido deportados.
Por otra parte, ya a finales de los años sesenta del siglo pasado, Piero Melograni señalaba, «en cuanto a la noticia de la rendición de los tres regimientos sicilianos», en los días difíciles de Caporetto, que el propio general Cadorna reconocía «en las cartas a sus familiares que esa había sido exagerada por algunos mandos militares para ocultar sus responsabilidades».10
Lo mismo puede decirse acerca de la actitud con la que durante bastante tiempo la historiografía italiana ha subrayado «los escasos enfrentamientos políticos entre intervencionistas y neutralistas en el Mezzogiorno, y en particular en Sicilia», mientras que recientemente se ha señalado cómo «el debate sobre la guerra contribuyó no poco a redefinir el escenario político de la isla».11
En particular, refiriéndose a Sicilia, de las regiones italianas la más lejana del Trentino, del Cador, de la Carnia y del valle del Isonzo, nuevas investigaciones han destacado cómo la isla, con sus casi 53.000 caídos y 250.000 entre heridos y mutilados, pagó un precio muy alto en cuanto a vidas humanas, rotas, durante la Gran Guerra, lo que desmiente una vez más el estereotipo de un sur poco implicado en aquella tragedia.
Por otro lado, ese conflicto no sería solamente un peso en la vida diaria de todas las comunidades sicilianas grandes y pequeñas, que esperaban ansiosas el regreso de esos 440.000 hombres llamados a filas y que marcharon a ese altiplano remoto, si bien menos distante de la isla de lo que se suele creer.
Por ejemplo, el estrecho de Messina, con sus tropas costeras ocupadas en la acción contra los sumergibles alemanes, con Real Decreto del 14 de septiembre de 1917, n. 1511, se convertía realmente en un frente de guerra, pues declaraba en «estado de guerra el territorio de los alrededores de Messina y de Reggio Calabria», y transformaba así la isla en «una frontera sin trincheras»:12 no es casualidad que en ese brazo de mar se contaran miles de muertos, particularmente en el bienio 1917-1918.13
Además, la presencia de campos de prisioneros en la parte suroriental de la región, que acogieron a miles de presos, especialmente austriacos y húngaros, determinó una imagen posterior y poco conocida de la Sicilia «zona de guerra».14
Entre las líneas de investigación que han propuesto nuevos elementos de reflexión no podía faltar una mirada al mundo universitario.
Han sido numerosas las ocasiones en las que se ha tratado de reconstruir la compleja situación de las universidades italianas y del apoyo que dieron a la Gran Guerra. Un contexto rico en matices en el que se mezclan motivos como el de la «espera» de la guerra en los intelectuales italianos y, al mismo tiempo, la desaparición de la koiné científica y literaria europea, que Giulio Cianferotti ha reconstruido cuando se refiere a las relaciones entre universidades italianas y alemanas tras la declaración de guerra a Alemania.15
Exaltada ya como «escuela de energía nacional»,16 ya como fragua de «artes et arma»,17 considerada por el régimen fascista un lugar de entrenamiento para «miles de militares de los pelotones»,18 en general, la Universidad italiana apoyaba, convencida, el esfuerzo bélico del país.
Las tres universidades sicilianas también se unieron a lo que el mundo académico percibía como una misión. Aunque con formas y rechazos diferentes, condicionadas por contextos para nada diversos, como los ofrecidos por Palermo, Catania y Messina a finales de la era giolittiana, esas universidades se propondrían y se verían, al igual que otras universidades italianas, como lugares «de referencia de la propaganda intervencionista» (si bien no faltaron opiniones contrarias a la intervención), para asumir al final de las hostilidades la función de espacios privilegiados de la memoria, del culto de una juventud heroica y de sus maestros, y que a aquellas aulas jamás regresarían.
Las tres universidades sicilianas se hallaron totalmente «dentro de la guerra»,19 como indica el título de mi intervención, y en el clima que se respiraba en el país no solo buscaron y dieron su tributo de muertos, sino también su apoyo ideológico al esfuerzo militar y a la conclusión de la unificación italiana.20
Sin embargo, no faltaron en la isla, como en otras partes, voces discordantes. Coherentes o contradictorios, no fueron ni pocos ni insignificantes los itinerarios de quienes se alejaron de la retórica demasiado fácil de apoyo a la nación, o llegaron en un momento posterior, después de haber sacrificado en el altar de la patria vocaciones culturales y convicciones políticas.
Así pues, trataré de reconstruir aquí algunos itinerarios tras los que se intuye un mundo complejo de motivos que ponen difícil establecer un límite claro entre las razones del intervencionismo y las del neutralismo,21 precisamente para indicar la gama de matices y de posiciones manifestadas, y los daños que el país sufrió entonces, dentro y fuera de las aulas universitarias.